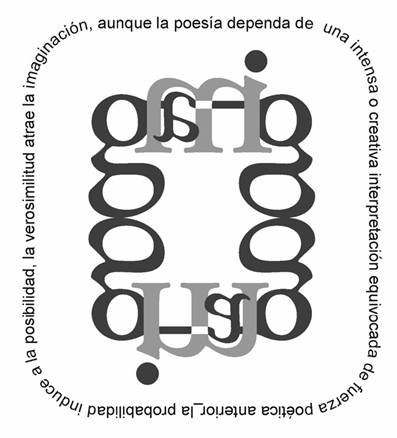(Oviedo, 1931)
Plinio y otros autores piensan que los hongos son enfermedad de los árboles, una especie de sarna por abrasamiento del sol y corrupción del rocío, sin otra utilidad que ayudar a los seborreicos en el desprendimiento de la caspa, y Dioscórides, seguido por Laguna, derrama fantasía afirmando la indomable ponzoña de los que nacen cerca de clavos con herrumbre, paños podridos, cueva de serpiente o agua infecciosa.
Siendo verdad que la muerte anda suelta entre los hongos, no lo es esta condenación universal. Tienen razón, en modo general, Dioscórides y Laguna, declarando venenosos a los que cambian de color y terminan siendo violáceos o negros al ser cortados; no yerran avisando que el cornezuelo del centeno gangrena la cresta de los gallos y, en los hombres racionales, los dedos y narices y todos los lugares donde prosperan los sabañones; es verdad que son innumerables los hongos maléficos y, entre ellos, como reina tenebrosa, la amanita faloide, vulgo meaperros, que, enfriando el cerebro, mata en seis horas de convulsiones tetánicas, pero esto no ha de servir para negar, en muchos otros, sus potencias saludables, algunas de las cuales quedan ya dichas, ni las temibles maravillas que, con alguna inocencia, proclama el códice de Kratevas.
Relata este que, habiendo acompañado a Diofanto en una expedición al Quersoneso, tuvo ocasión de trato con pastores de caballos que del Septentrión asiático descendían a Crimea para comerciar con pieles desconocidas en las orillas pónticas. Estos pueblos eran tártaros y obedecían a chamanes que guardaban secretas algunas substancias, y estas eran parte de su dignidad y fuerza. Se decía que tales substancias contenían poder de visión antes y después del instante y en todos los lugares de la tierra, por lejanos que fuesen, hasta alcanzar los montes y lagos donde se esconden los dioses y los muertos.
La naturaleza de los chamanes era conocida, pero no podía decirse entre los suyos porque el nombre llevaba consigo la causa activa por la cual estaban vivos y muertos al mismo tiempo y en sus ojos no había distinción entre lo visible y lo invisible. Era sabido que descendían de unos a modo de dioses, que, en tierras y tiempos también innombrables, habían sido derrotados por seres aún más fuertes.
Con estos chamanes, así lo confiesa, quería tener comercio Kratevas, y debió de lograrlo porque hace promesa de dar cuenta de ello en un códice distinto, que no llegó a escribir o que se ha perdido, y porque ya en este habla de una sera de hongos que, envueltos en turba, se multiplicaban con el calor del camino en su regreso a Pérgamo. Estos hongos, según el hilo de los nombres y la ciencia botánica, eran la amanita muscaria (llamada así porque mueren las moscas que entran en su aura) que brota en el verano asiático y, en Siberia, es una existencia sagrada. También se encuentra entre nosotros y no es imposible hallarla en la profundidad de los hayedos. Los catalanes la llaman rey tiñoso.
Y dice Kratevas finalmente:
.. «Los frutos asiáticos se conservaron frescos en la turba que yo mismo humedecía con aguas limpias, y, pasada una lunación, pedí a Mitríades tres hombres de los que retenía en Amasia para las obras públicas, y lo hice porque estos pertenecían a naciones tibarenas y cálibes, próximas y semejantes a la de los pastores nómadas que visitaban el Cáucaso. Eran medianos de estatura pero tenían la espalda fuerte y completos los dientes. Ya en mi casa, hice que les quitaen las cadenas y que los custodiasen en patios separados.
………«Ofrecí al primero de ellos cinco frutos frescos y pequeños, y este, que entendía de nuestras lenguas y conocía, a lo que se ve, la especie frutal me rogó un día de plazo para poder comerlos antes del amanecer, ‘a la hora de hacer sonar las flautas’, dijo, tomado quizás por la sabiduría de los recuerdos. Así lo hice y, al día siguiente, masticados los frutos, vi en media hora que le provocaban vómitos y que los retenía apretando los dientes. Después empezó a mecer acompasadamente la cabeza y a cantar en lengua desconocida; más tarde, se desnudó, y su miembro estaba rígido, y bailó en modo giratorio hasta que su cuerpo no pudo sostenerse y cayó en un gran sueño del que despertó en diez horas, y, habiéndole yo preguntado, besó mis manos y me hizo relato de cómo había remontado suavemente un gran río y llegado a su país en tiempo solar de recolección, y encontró a los suyos en salud, incluso a los muertos muy antiguos. Luego, había bebido espuma dorada con los jóvenes y, según la costumbre, yacido dulcemente con su hermana en el lecho y acariciado los cabellos de su madre.
………«Al segundo le puse en las manos cinco frutos entre pequeños y grandes, y rehuía dos que le hice tragar por la fuerza. No tuvo vómitos, sin embargo. Vi aumentar el diámetro de sus pupilas, que fulgían en la oscuridad como si el fuego abriese círculos en sus ojos consumiendo las partes del agua. Habiéndole ofrecido un cuenco de leche fresca, la derramó con violencia y, en sus movimientos, que eran como danza convulsa, ponía gran fuerza corporal, de modo que hubo instantes en que vi sus piernas por encima de mi cabeza. Durante algún tiempo, se inmovilizó vigilante, y pude darme cuenta de que sentía los pasos y el olor de las mujeres de la casa que abandonaban sus lechos, de la misma forma que un animal cuyo oído y olfato le avisaran agudísimos. De pronto, comenzó a sollozar y, después, a pronunciar palabras incomprensibles sumidas en alaridos, al tiempo que con las uñas abría sus propias carnes. Hubo un tiempo en que pareció sosegarse, pero solo fue el necesario para orinar varias veces en el regazo formado por sus manos y beber el líquido, caliente y amarillo como el de una acémila, el cual debía llevar consigo la substancia frenética, ya que fue a más aullando y, con inalcanzable ligereza, trepó sobre el medianil de los claustros y se perdió en la profundidad de la casa, donde, más tarde, los criados lo hallaron ahoracado por sí mismo.
………«Hice que el tercero, después de mostrárselos, comiese, majados, cinco frutos grandes, los que, aterrorizado, quería rechazar, y pronto presentó síntomas de paroxismo mediante durísimas convulsiones en las que se oía la contracción de los huesos al tiempo que sus globos oculares salían de entre los párpados y manaban sangre sus oídos. Al cabo de estas violencias, se derrumbó como un animal corpulento y, ahogado en sus propios líquidos, dejó de latir.
………«Pude saber, pues, que el fruto asiático es causa de locura feliz o de desesperanza y muerte según la cantidad, y pensando en la alegría y salud del primer cálibe, al que mantuve en mi casa largo tiempo y por ella me seguía silencioso y prudente como un animal agradecido, quise sentir en mí la suavidad de tales sueños, para lo cual, en el secreto de mi cámara y antes de un amanecer, puse en mi boca dos frutos pequeños y limpios, los cuales eran amargos como hiel de perro, pero dejaban finalmente una gran frescura que se extendió por todo mi cuerpo de modo que llegué a notar algún frío, y, más tarde, lo que me pareció vaciamiento de espíritus, como si estos, sin hacerse sentir, saliesen del corazón y se aquietasen suspendidos sobre mi cuerpo.
………«Quedaba en mí una alegría sin causa que no cesó al sobrevenir fuertes náuseas, que contuve como había visto hacer al cálibe, y, habiendo cesado, vi los muros verdes de la cámara arder en su geometría, y que, de un gran espacio, descendían hacia mí, sin llegar a tocarme, sucesivas pirámides de luz que no cegaba porque era a la vez poderosa y sutil. Estas pirámides salían unas de otras, habitadas por colores ante los que nada eran los colores de la existencia. Después vi construcciones de oro que crecían incesantes, y sobre ellas se cernían grandes pájaros blancos que se movían con lentitud precisa y semejaban astros vivientes. Sentí también una música que carecía de divisiones y en su razón y grados no era distinta del silencio, y mi cuerpo participaba de sus átomos, los cuales se movían componiendo vientos pacíficos.
………«Todas aquellas cosas eran tan verdaderas que, puestas al lado de los seres y materias de la convivencia natural, estos no serían más que apariencias vacías. No parecía existir tampoco el tiempo; sin embargo, en cierto punto, empecé a descender y lo hacía creyendo que aquel abismo no cesaría nunca en su profundidad, mas no fue así porque, sin advertir el modo, me encontré caído y desnudo en mi cámara, y, aún dentro del sueño, pude escuchar mi propio llanto.
………«No queriendo despertar, me arrastré hasta alcanzar el vaso de plata que contenía aún algunos pequeños frutos, y comí tres de ellos y volví a estar libre de pesadumbre. Entonces, mis visiones entraron en mudanza: sentí ríos anchos y profundos en los que mi cuerpo era uno con su caudal, y en ellos pude llegar a una tierra blanca y carente de sombras, que, siempre en silencio, fue poblándose de animales sin especie y de seres humanos cuyos rostros eran y no eran los de algunos muertos amados. Se sentía que el tiempo de la eternidad era menos que un relámpago y, quizás por ello, que aquella existencia se daba en grados de naturaleza desconocida, aunque sus formas sin peso se inclinaban a la tristeza.
………«En este lugar, comencé a sentir, sin llegar a verlo, un vapor que se extendía sobre arenales y ruinas y estaba formado por agregación de espíritus. Y supe que aquello no era otra cosa que el futuro mortal, que aquí se entendía como pasado. Pude ver la ruina de las naciones pónticas y que, en el espesor de la niebla, no se distinguía la consistencia de los reyes de la de los esclavos, sino que todos eran parte informe de una misma desaparición.
………«Otra vez sentí mi llanto y, habiéndose sumido la niebla, me encontré cerca de las ruinas y, dentro de ellas, pude ver cómo, también llorando, Pysto, el servido gálata de Mitríades, muy envejecido, hacía entrar su cuchillo en la garganta del señor, y este era un pálido anciano que, sintiendo entrar el acero, solo manifestaba indiferencia, como si contemplase una inmensidad vacía.
………«La sangre de Mitríades avanzaba creciente hacia mí, y, con el temor de ver también mi propia muerte, desperté».
© Antonio Gamoneda, del texto.
de: Libro de los venenos. Ediciones Siruela. Madrid. 1997.
Filed under: Miscelánea | Tagged: Alucinaciones por hongos, Andrés de Laguna traducción tratados médicos, Antonio Gamoneda, Hongos venenosos, Libro de los venenos, Sobre los hongos y venenos, Tratados botánicos Dioscórides, Tratados medicinales medievales | Leave a comment »