Recuerdo que cocinar me deprimía tanto como si viviera en el círculo polar antártico descalza, pero, por el equilibrio temporal de nuestros caprichosos ánimos, me proponía la tarea de opacar tu persistente infelicidad cocinándote un plato llano, realista, contenido. Fideos con carne de pavo. Arroz con carne de pavo. Todo sin aliños, sin sal. Tú lo agradecías como si hubiera ejecutado el milagro de la multiplicación ahí mismo, en nuestra cocina nueva, cuando el poco amor que nos quedaba servía aún para sustentar nuestra fe en milagros de dudosa procedencia.
Pero yo te prefería siempre a ti en la cocina, cuando dejabas en la pieza del fondo tu bolso lleno de mierdas laborales de todos los cursos de enseñanza media, para pararte ante la vida a producir alimentos brillantes cargados del único amor que le tenías a la existencia, porque esos alimentos eran para mí y la felicidad se completaba.
Todos los días en los que armamos esta vida juntos, siempre hubo un plato para mí en la mesa, que justificaba todo el universo y sus condenas. Esa humilde felicidad de comer contigo es lo que a ratos extraño en este sanatorio.
La soledad es difícil de mantener. La locura es fácil. Se mantiene sola.
Se supone que mi vicio por la escritura viene de mi papá, pero eso es mentira, porque mi papá es un escritor mediocre. Tiene esa típica parada new age del que se cree especial porque escribe las palabras melancolía y belleza en un mismo verso, porque escribe poemas a la primavera, a la bandera, a la maestra rural, porque se autopublica en ediciones mal hechas que ni siquiera tienen ISBN. Qué manera la de escribir pura mierda la de mi viejo, por dios. Su literatura es redundante y sin gracia. Solo es un pobre escritor del montón, como los miles que hay en este país, y no creo que decir que tener un montón de escritores sea un orgullo nacional. Esta es la mala herencia de Pablo y Gabriela.
Por lo tanto, no creo que el vicio de la escritura venga de mi papá, si es que hay que buscarle un origen sanguíneo. De mi mamá tampoco, porque ella apenas tiene la noción de creatividad y su único acercamiento a la literatura consiste en leer todas las entrevistas de la Cecilia Bolocco que salen en las revistas de papel couché.
Yo creo que mis ansias por la escritura son arbitrarias, fortuitas y carecen de misticismo. Estoy segura de que no soy nadie especial. Pero sí tengo talento, me lo han dicho. Un talento que siempre está al borde de la extinción por culpa de los fármacos. De todas maneras, no me interesa ganarle a nadie en la literatura. Me basta con hilar las palabras mejor que mi papá.
Aquí los remedios —antidepresivos inhibidores selectivos de neurotransmisores ISRS ISRD ISRN IRSN IRDN, antidepresivos IMAO, antidepresivos tricíclicos, ansiolíticos de todo tipo, estabilizadores del ánimo de todo tipo, antipsicóticos típicos y atípicos, hipnóticos— que nos suministran por vía oral, los entregan en pequeños vasitos de plástico a las horas correspondientes. Las internas más mamonas les llaman chubis, lo que me parece de un infantilismo insufrible para nuestra situación. Muchas veces no tenemos idea de qué nos dan, pero lo tragamos sin preguntar. Las enfermeras son reacias a compartir información externa y nos miran a todas con cara de huevonas maternales. Me dan ganas de explicarles que no soy imbécil, que tengo más años de estudio que ellas, que no soy una mongolita como creen, pero siempre estoy tan dopada que no me salen palabras de la boca. Ellas ya cacharon hace rato que mi tratamiento de antidepresivos hizo algún efecto, porque ya no soy una zombie suicida que escribía poemas en las paredes. Saben que el clonazepam durante el día y la zoplicona durante la noche me mantienen en un estado de estupidez absoluta que les permite seguir mirándome con cara de lástima solidaria. No me puedo defender, mierda. No puedo hacer nada para evitar que me acaricien la cabeza con sus manotas curtidas de tanto lavar potos con algodón y agua. Yo nunca tuve una mamá como ellas, gorda, con olor a fritanga, que se pasara toda la mañana revolviendo ollas, que cosiera ropa, que abrazara profundamente con sus brazos blandos, que mantuviera la casa tibia, que acariciara mi cabeza con sus manotas embrutecidas. Nunca la tuve y no necesito tenerla aquí en el sanatorio. Que las enfermeras se vayan a hacerles cariño a las loquitas del Peral, mejor.
Siempre me he valido por mí misma, salvo el tiempo en que mi mamá tenía que darme los remedios en la casa. Como ella trabajaba todo el día, hizo tres sobrecitos de papel craft a los que les escribió «mañana-tarde-noche». Los dejaba pegados con imanes en el refrigerador con mis pastillas adentro. Así, yo podía tomarme mis remedios justos y a la hora. Aquellos sobrecitos fueron su más grande demostración de amor, hasta ahora.
Yo sé que mi mamá me quiere. Sé que, a pesar de su dificultad para demostrar cariño, me quiere y me respeta. No sé si aún conserva su precario sentimiento de amor a mí, porque como no la veo hace meses, no he podido corroborarlo. Pero insisto: a su modo, me quiere y me cuida. Tal como si quisiera y cuidara a un ladrillo.
© Úrsula Starke, de los textos.
Tomado de Cartas desde el sanatorio. Ediciones La Cadera Rota. 2014.
Filed under: Miscelánea | Tagged: Úrsula Starke, Úrsula Starke relatos, Cartas desde el sanatorio, Narradoras chilenas contemporáneas |


![(San Bernardo [Chile], 1983)](https://ginebramagnolia.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/03/ursula-starke.jpg?w=468&h=358)
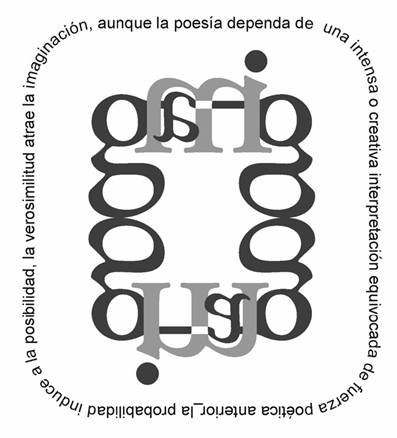


¡Gracias!