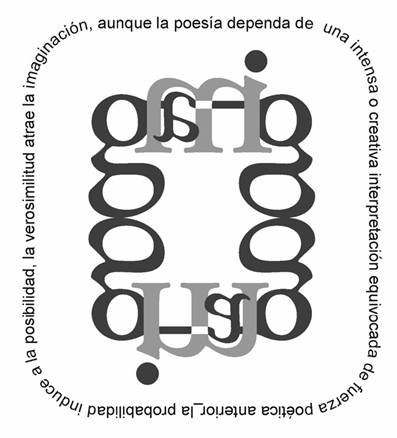(Frederiksberg, 1945)
El vino que maduró en las laderas de las montañas
tardíamente aquel verano en que nos conocimos
está ya dorado y lleno de regustos
como los que siguen a una borrachera, evaporado como años al sol
y la brisa nocturna mira dentro de mí con su follaje de álamo:
Estoy cansado
como si mi corazón fuese un petromax encendido
derribado en un jardín ajeno
donde viajo a través de la melancolía manchada de tierra
de familias desaparecidas
como un circo ambulante, construido tan artísticamente
dentro de la botella que vacié
y tan inclinado que indefectiblemente tengo que confundirme
con mi primo segundo.
Pronto bailaré en la plaza, vestido de blanco
con un esqueleto fosforecente pintado en la tela
y susurraré palabras apasionadas al oído de las niñas de 16 años
que dándose el brazo dividen la oscuridad que gotea
aceite sexual
a través de los numerosos vinagres burbujeantes de finales de verano
que han contendio demasiado tiempo fuertes hierbas aromáticas.
Han pasado siete años, amor mío, y yo sigo aquí
aprendiendo los primeros pasos de baile
mientras el recuerdo de ti se marchita como el arce
en el patio del museo
y papeles con besos estampados que una vez fueron ardientes
son sacados por el viento de edificios en ruinas y arrastrados por
húmedos terraplenes de vías férreas
para ser recogidos por un hombre con un bastón
rematado en una punta de hierro.
Y tengo la sensación de que la oscuridad
ha empezado a utilizarme como a una esponja
que retira una triste capa de grasienta suciedad de todas
las brillantes superficies
mientras mis cuatro sentidos restantes se agarran entre sí
desesperadamente como las cuatro partes de una cruz:
una sombra de la ventana que da al umbroso valle
donde vuelve a ser primavera.
Te he engañado veinte veces, esta es
la vigésima primera.
Un hotel particularmente dudoso en una callejuela sucia
donde todas aquellas con las que te he engañado
están gimiendo en brazos de todos los muchos
con los que me has engañado.
Y camas de hierro con ruedas, citas de la Biblia bordadas
y pozales llenos de condones usados y desparramados a patadas
en el barro que verdece
me hacen estallar en gimoteos histéricos
como un cartero sobrecargado
mientras las sábanas, húmedas por una profusión de juegos sexuales,
definden la silueta de un río cuyas riberas
han sido arrastradas por la corriente
y donde flotan pálidos fetos en un oscuro torrente
a diez centímetros bajo la superficie.
—Pero nos vamos a una fiesta y damos la espalda al panorama
para vestirnos en la oscuridad con ruido de cucarachas.
¡Oh, Victoria! A pesar de lo poco que nos hemos visto
en los últimos tiempos
pronto podré dejarte entrar en la larga
fila de danzantes
y ponerte una rosa en el vestido sobre tu pecho izquierdo
y una gardenia blanca detrás de tu oreja derecha
mientras coloco el brazo en tu delgada cintura
y te beso ardientemente
seguido por incontables miradas admirativas procedentes
de la caseta de tiro, de la tómbola y de los carruseles:
Allí no hay nadie que haga una pareja tan fantástica
como nosotros, ni de lejos.
Tu cimbreante cuerpo es como la blanca melena del saúco
que palpita, sacudida por un tono azul e inaudible
en el viento de fines de verano
donde el mío es como garabatos de roble o de olivo
ramas endurecidas al fuego
y tengo que atravesarte como corta la seda una tijera
y desparramar tus miembros a lo largo de la línea de tu sonrisa.
Es lo que se exige aquí de nosotros, de estos extranjeros
con sus ridículas tradiciones
que devoran nuestro aspecto como la levadura a la miel, hasta que
haciendo eses, se tambalean y caen.
La resurrección y el triunfo de la carne sobre el alma
es lo que celebramos aquí:
Una vida, más vieja que nosotros, nos va cubriendo poco a poco
para vomitarnos en forma de sangre sobre muros sucios
y una vieja doncella que ha sobrevivido todas las decepciones
todas las pérdidas
empieza a acercarse a la superficie con torpes brazadas
hasta que estallamos en fina espuma.
Y lo que queda en las tinieblas de tu rostro
son solo los caminos bajo el follaje del álamo,
del verano solo la plaza vacía, donde los músicos
duermen roncando tumbados entre sus instrumentos,
del vino solo la botella
y de mí solo la mano que agarra el vaso vacío:
Mis dedos pintados en el vaso
las líneas que se ponen a escribir por su cuenta.
.
.
.
© Henrik Nordbrandt, del poema
© Francisco Uriz, de la versión al castellano
de: Nuestro amor es como Bizancio. Lumen. Barcelona. 2003.
Filed under: Miscelánea | Tagged: Francisco Uriz traducción, Henrik Nordbrandt, Nuestro amor es como Bizancio Henrik Nordbrandt, Poemas Henrik Nordbrandt, Poetas daneses contemporáneos | Leave a comment »