
(Tinchebray, 1896 – París, 1966)
Querida Écusette de Noireuill:
En la bella primavera de 1952 cumplirás dieciséis años y quizás te sientas tentada de ojear este libro de cuyo título quiero pensar que, eufónicamente, te será traído por el viento que inclina los espinos blancos… Todos los sueños, todas las esperanzas, todas las ilusiones danzarán, espero, noche y día a la luz de tus bucles y sin duda ya no estaré allí, yo que quisiera estar ahí solo para verte. Los jinetes misteriosos y espléndidos pasarán veloces, en el crepúsculo, a lo largo de los cambiantes arroyos. Bajo los ligeros velos verdes del agua, con paso sonámbulo una muchacha se deslizará bajo altas bóvedas donde parpadeará una sola lámpara votiva. Pero los espíritus de los juncos, pero los gatos minúsculos que simulan dormir en los anillos, pero el elegante revólver-juguete perforado por la palabra «Baile» te impedirán tomar estas escenas trágicamente. Sea cual fuere la parte nunca lo bastante bella, o cualquier otra, que te sea dada —no puedo saberlo—, te complacerá vivir y esperarlo todo del amor. Suceda lo que suceda hasta que puedas conocer esta carta —el futuro parece imprevisible—, déjame pensar que entonces estarás dispuesta a encarnar este poder eterno de la mujer, el único ante el cual me he inclinado. Tanto si acabas de cerrar un pupitre sobre un mundo azul cuervo de fantasía o de perfilarte, a excepción de un ramillete en tu blusa, como una silueta solar en el muro de una fábrica —estoy lejos de conocer tu porvenir—, déjame creer que estas palabras, «el amor loco«, tendrán algún día relación solo con tu vértigo.
No mantendrán su promesa ya que no hacen sino aclararte el misterio de tu nacimiento. Durante mucho tiempo pensé que la peor de las locuras era dar vida. En cualquier caso, estaba resentido contra los que me la habían dado. Es posible que me detestes ciertos días. Por eso mismo he elegido contemplarte a los dieciséis años, porque entonces ya no podrás detestarme. Qué digo contemplarte, de ningún modo, solo de tratar de ver por tus ojos, de contemplarme en tus ojos.
Mi pequeña niña de solo ocho meses, siempre sonriente, hecha a la vez como el coral y la perla, has de saber que todo azar fue rigurosamente excluido de tu llegada, que esta se produjo justo cuando había de producirse, ni antes ni después, y que ninguna sombra te aguardaba sobre tu cuna de mimbre. Incluso la gran miseria que era y sigue siendo la mía por algunos días me daba tregua. Por otra parte, yo no estaba predispuesto contra ella: aceptaba tener que pagar la ración de mi no esclavitud a la vida, de pagar el derecho que yo mismo me había otorgado de una vez por todas de no expresar otras ideas que las mías. No estábamos tan… Ella pasaba a lo lejos, muy embellecida, casi justificada, un poco como sumida en lo que un pintor que fue tu primer amigo denominó la época azul. Aparecía como la consecuencia casi inevitable de mi rechazo a pasar por donde todos o casi todos los demás pasaban, fuese en un campo o en otro. Piensa que esta miseria, hayas tenido o no el tiempo de calibrar su horror, solo era el reverso de la milagrosa medalla de tu existencia: sin ella habría sido menos fulgurante la Noche del Girasol.
Menos fulgurante porque entonces el amor no hubiera tenido que desafiar todo lo que desafió, porque para triunfar no habría tenido que contar para todo y en todo consigo mismo. Quizá fue una terrible imprudencia pero fue justamente esta imprudencia la más bella joya del cofre. Por encima de esta imprudencia no quedaba sino cometer otra mayor: la de engendrarte, imprudencia de la cual eres el aliento perfumado. Fue necesario que al menos de una a la otra se tendiera una cuerda mágica, tendida para romperse sobre el precipicio, para que la belleza te escogiera como una imposible flor aérea, ayudándose solo del balancín. Que al menos un día te complazcas en pensar que eres esta flor, que naciste sin ningún contacto con el suelo, desgraciadamente no estéril, de lo que se ha convenido en llamar «los intereses humanos». Surgiste del único centelleo de lo que fue, bastante tarde para mí, el descenlace de la poesía a la que yo me había entregado en mi juventud, de la poesía a la que he continuado sirviendo, despreciando todo lo que no sea ella. Tú te encontraste allí como por encantamiento, y si alguna vez descubres una señal de tristeza en estas palabras que por primera vez te dirijo a ti sola, respóndete que ese encantamiento continúa y continuará en una unidad contigo misma, que es capaz de vencer en mí todos los desgarramientos del corazón. Siempre y mucho tiempo, las dos grandes palabras enemigas que se enfrentan desde los orígenes del amor, nunca han intercambiado tantos ciegos lances de espada como hoy por encima de mí, en un cielo enteramente como tus ojos en los que el blanco todavía permanece tan azul. De estas palabras, las que ostenta mis colores, incluso si su estrella decae en este momento, incluso si acaba por perder, es siempre. Siempre, como el juramento que exigen las muchachas. Siempre, como sobre la arena blanca del tiempo y por la gracia de ese instrumento que sirve para contarlo, pero solo hasta ahora te fascina y te da hambre, reducido a un chorreoncito de leche sin fin fluyendo de un seno de vidrio. Hacia todo y contra todo, habría yo mantenido que este siempre es la gran llave. Lo que he amado, lo haya retenido o no, lo amaré siempre. Como tú también estás llamada a sufrir, deseo al acabar este libro explicártelo. He hablado de un cierto «punto sublime» en la montaña. No fue nunca mi intención quedarme a vivir en ese punto. Además, habría dejado a partir de ese momento de ser sublime y yo habría cesado de ser un hombre. Ante la imposibilidad de poder razonablemente establecerme allí, tampoco me he alejado tanto como para perderlo de vista, como para no poderlo mostrar. Había elegido ser ese guía, me había obligado en consecuencia a no desmerecer del potencial que, en la dirección del amor eterno, me había hecho ver y concedido el privilegio más infrecuente de hacer ver. Nunca lo he desmerecido, yo no he cesado nunca de fundirme con la carne del ser que amo y con la nieve de las cimas al levantarse el sol. Del amor no he deseado sino conocer las horas del triunfo, cuyo collar cierro aquí sobre ti. Estoy seguro de que tú comprendes qué debilidad me ata a la perla negra, la última, qué suprema esperanza de conjuración he puesto en ella. No niego que el amor tenga disputas con la vida; afirmo que aquél debe vencer y por eso elevarse a una conciencia poética tal de sí mismo que todo lo que encuentre necesariamente hostil se funda en la hoguera de su propia gloria.
Al menos esa habrá sido permanentemente mi gran esperanza, a la cual no resta nada mi incapacidad, en ocasiones, para estar a su altura. Si alguna vez ha tenido que conciliarse con otra, me he asegurado de que esta no te afectase menos. Como he deseado que tu existencia conociera esta razón de ser que yo había demandado a lo que había sido para mí, con toda la fuerza del término, el amor —el nombre que yo te doy al comienzo de esta carta no da solo cuenta, en su forma anagramática, de tu aspecto actual ya que, mucho después de haberlo inventado para ti, caí en la cuenta de que las palabras que lo componen me habían servido para caracterizar incluso el aspecto que había tomado para mí el amor: el de la semejanza—, he querido aún que todo lo que yo esperaba del devenir humano, todo por lo que, según creo, vale la pena luchar para todos y no solo para uno, dejase de ser una manera formal de pensar, siendo la más noble, para confrontarse con esta realidad de ser viviente que eres tú. Quiero decir que he temido, en una época de mi vida, ser privado del contacto necesario, del contacto humano con lo que sería después de mí. Después de mí, esta idea continúa perdiéndose pero vuelve a encontrarse maravillosamente en un ademán que tú tienes como (y para mí sin como) todos los niños pequeños. Cuánto he admirado, desde el primer día, tu mano. Giraba, golpeando casi hasta la inanidad, en torno a todo lo que yo había intentado edificar intelectualmente. Esta mano es algo insensato, ¡pero cómo compadezco a los que no han tenido la ocasión de constelar con ella la más bella página de un libro! Indigencia, súbita, de la flor. Basta con mirar esta mano para pensar que el hombre vuelve irrisorio lo que cree saber. Todo lo que comprende de ella es que está hecha, en todos los sentidos, para lo mejor. Esta ciega aspiración a lo mejor bastaría para justificar el amor tal como yo lo concibo, el amor absoluto, como único principio de selección física y moral que pueda responder de la no vanidad del testimonio y del paso humanos.
Pensaba en esto, no sin vehemencia, en septiembre de 1936, solo contigo en mi famosa casa inhabitable de sal gema. Pensaba en esto en los intervalos de los periódicos que relataban más o menos hipócritamente los episodios de la guerra civil en España, de los periódicos tras los cuales tú creías que yo desaparecía para jugar contigo al escondite. Y era verdad también porque, en tales minutos, el inconsciente y el consciente, bajo tu forma y la mía, existían en plena dualidad tan cerca el uno del otro, manteniéndose en una ignorancia total el uno del otro y sin embargo comunicándose placenteramente por medio de un solo hilo todopoderoso tendido entre nosotros mediante el intercambio de miradas. Cierto, mi vida entonces pendía solo de un hilo. La tentación de ofrecérsela a los que, sin error posible y sin distinción de tendencias, deseaban, costara lo que costase, acabar con el viejo «orden» fundado en el culto de esa trinidad abyecta, la familia, la patria y la religión, era grande y sin embargo tú me retenías por ese hilo que es el de la felicidad, tal como se transparenta incluso en la trama de la desgracia. Amaba en ti a todos los niños de los milicianos de España, parecidos a los que había visto correr desnudos en los barrios de pimienta de Santa Cruz de Tenerife. ¡Que el sacrificio de tantas vidas humanas pueda un día hacer de ellos seres felices! Y sin embargo no hallaba valor para exponerte conmigo y contribuir a que esto fuese posible.
¡Ante todo que la idea de familia sea enterrada! Si he amado en ti la realización de la necesidad natural, es en la medida exacta en que tu persona se ha fundido con lo que era para mí la necesidad humana, la necesidad lógica, y en que la conciliación de estas dos necesidades me ha parecido siempre la única maravilla al alcance del hombre, la única oportunidad que tiene de escapar de vez en cuando de la maldad de su condición. Tú has pasado de no ser a ser en virtud de uno de estos acuerdos establecidos que son los únicos por los cuales me ha complacido tener una oreja. Tú has sido dada como posible, como cierta en el momento mismo en el cual, en el amor más seguro de sí, un hombre y una mujer te han deseado.
¡Alejarme de ti! Me importaba demasiado, por ejemplo, oírte un día responder con toda inocencia a las preguntas insidiosas que los mayores plantean a los niños: «¿En qué se piensa? ¿Con qué se sufre? ¿Cómo se ha sabido tu nombre? ¿Por el sol? ¿De dónde viene la noche?» ¡Como si ellos mismos pudieran contestarlas! Siendo para mí la criatura humana en su autenticidad perfecta, tú debías contra toda la verosimilitud enseñármelo…
Te deseo que seas locamente amada.
© herederos de André Breton
© Juan Malpartida, de la versión al castellano.
de: El amor loco. Alianza Editorial. Madrid. 2018
Filed under: Miscelánea | Tagged: André Breton, André Breton El amor loco, André Breton y el surrealismo, El amor loco, Epílogo El amor loco, Surrealismo |


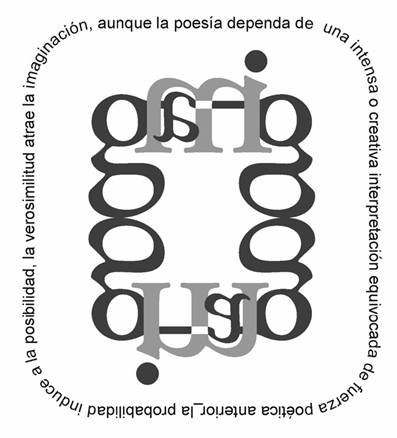


Deja un comentario